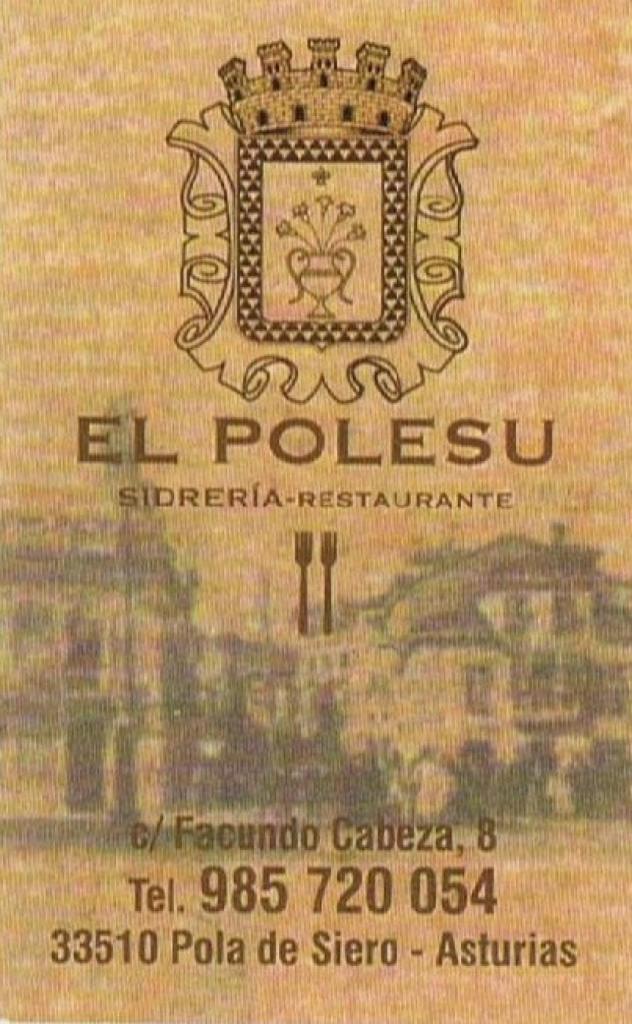- La cabra, Milagros, ha batido récord pariendo 5 crías, en Mundín
- Intercambio de Saberes entre las alumnas de 50ymas y los estudiantes del cole de Lugo de Llanera
- Proyectos educativos, encuentros y actividades intergeneracionales para celebrar el 50 aniversario del Colegio Público de Lugo de Llanera
- El Centro Social de Santa Cruz abre sus puertas a les guajes
- GALERÍA DE IMÁGENES: La VIII Caminata Solidaria de la Asociación Galbán en Llanera batió su récord con 899 participantes
SOCIEDAD
Al filo del día de difuntos
Hace unas fechas del primero de noviembre, fecha de “todos los santos” pero muy tradicionalmente ligada a una emotiva visita a los cementerios y de recuerdo de los seres queridos que allí reposan. Aprovechando esta circunstancia, espero se me permita estas anotaciones un tanto aleatorias, fruto de los testimonios recogidos en diferentes zonas de Llanera, que tienen que ver con los fallecimientos, rito de paso este especialmente transcendente. Los más mayores de nuestros convecinos, recuerdan costumbres, tanto oídas como vividas, hoy día ya un tanto sorprendentes y por supuesto, sin practica ya en la actualidad, aunque lo que relato seguidamente son hechos relativamente habituales en la sociedad rural en general y por supuesto en la llanerense hasta más o menos los años 50 y 60 del pasado siglo.
Hoy día no creo sea fácil de encontrar quien desee ver al ataúd, el “arca”, popularmente “la caja” en la que quiere reposar eternamente, participar en su diseño y convivir con ella los últimos días de su vida. Esto fue lo que, en plenitud de facultades, pero ya enfermo y viendo su final próximo, decidió un octogenario y corpulento vecino de la parroquia de Arlós; la encargó de madera de castaño -al parecer hoy día deben ser de pino, pues se desintegran más rápido- a Prudencio, el popular fundador de Autos Arlós experto a lo que se ve en este cometido además de carrozar con madera tanto los autos propios como también el primero de Autos Llanera. El ataúd fue llevado a la habitación del destinatario, y ubicado verticalmente junto a una pared, se situó a su lado, verificando así que respondía a sus exigencias y se ajustaba a sus medidas. Quienes recuerdan este episodio, afirman que, desde ese momento, el implicado pasó sus últimos días con especial tranquilidad y sosiego.
Lógicamente había fábricas y carpinterías específicas, la del Caxeru en Coruño, por ejemplo, que confeccionaba arcas funerarias y en Posada teníamos a María Mero, quien además de vender las entonces imprescindibles mantillas para las mujeres, desde el teléfono del Bar de su casa, era una competente representante de la Funeraria Carrasco de Oviedo. En los bajos de la antigua casa de Marcelino, al lado de la Plaza y hoy ya desaparecida, estaba el depósito-exposición general. Seleccionado por los interesados el modelo, este llegaba al domicilio del fallecido bien en la mítica DKW de Carrasco o en el carro o la furgoneta de los lecheros de la zona.
No siempre había opciones de poder comprar el ataúd del difunto; así, cuando murió María Vallín en el Cenizal, años 30 del siglo XX, fue su vecino Enrique de la Mota quien se fue hasta Avilés, compró la caja, la transportó en tranvía de Avilés a Villalegre y desde aquí cargó con ella al hombro hasta el Cenizal, unos 10 kilómetros, toda una demostración de buena vecindad, que evitó al cuerpo de María reposar eternamente envuelto en una simple sábana.
Si bien las visitas del párroco a la casa del enfermo eran más o menos esporádicas, era generalizada en los últimos momentos de consciencia del propio enfermo para recibir los últimos sacramentos, la “extremaunción”. Alumnos de “Carmina Campana”, yo mismo entre ellos, aún recordamos el paso de una de estas comitivas, “el viático”, por Tuernes, pues abandonaron la clase y la contemplaron en actitud piadosa apostillados en la cuneta de la carretera. En aquella ocasión, aunque no hay certeza sobre el monaguillo a la cabeza de la comitiva, si se recuerda a Lelo el Sacristán, quien hacía sonar intensamente la campanilla unos cuantos metros por delante del párroco don Ángel, este con roquete blanco sobre la sotana y bonete en su cabeza, portando a la altura del pecho y envuelto en un paño también blanco, el cáliz con las ostias consagradas. El sosiego del pueblo y el poco tráfico de aquellos años, contribuían a que el paso del Santísimo, observado con mucho respeto por todo el vecindario, resultara especialmente singular.
El difunto o difunta era amortajado con su mejor traje, salvo que hubiera dispuesto específicamente que se hiciera con hábitos religiosos, tal como consta que así lo pidió una vecina de Tuernes el Grande, aún en la década de 1990. Por supuesto, se imponía el luto rigoroso, a su pareja, hijos y nietos; la banda negra como brazalete en la manga de la chaqueta de ellos, incluso chavales de 12-14 años, el botón forrado de negro en la solapa, y la corbata negra. Para las mujeres, se teñía ropa de la existente y el luto se prolongaba de por vida para la viuda, por un año o dos, dependiendo del lazo familiar existente para descendientes directos, y para los nietos convivientes generalmente de seis meses, incluso en la década de 1960.
El fallecimiento suponía anunciarlo repicando las campanas de la iglesia por parte del sacristán; aquel sonido triste conocido como clamor, diferenciaba entre hombres y mujeres, pues había tres toques lentos de dos campanas a cuerda para ellos y dos toques para ellas, y se repetía periódicamente hasta el momento del entierro. Los vecinos y otros allegados se encargaban de colocar las esquelas en bares de la parroquia y alrededores.
El velatorio, en la casa del fallecido también conocido como “ir al quesu”, suponía la concentración de familiares, allegados y vecinos generalmente hasta altas horas de la noche, cuando no toda ella por parte de los más cercanos. Era más o menos habitual ofrecer el rezo del Rosario por el descanso del difunto, muchas veces dirigido por el sacristán de la parroquia. Aunque en los últimos tiempos se invitaba a los presentes a un “pincheo” durante el velatorio en el domicilio, con anterioridad también se ofrecía al regreso a casa del entierro, para los asistentes al mismo que quisieran acompañar a la familia, e incluso en el pórtico de la iglesia para los porteadores tanto del ataúd como de las coronas y ramos de flores, siendo mujeres quienes llevaban hasta allí en una goxa el queso, el vino y el pan. Más recientemente, el velatorio era solo la noche antes del entierro e incluía anís y coñac.
Como se ve en la factura adjunta, en este caso de un acontecido en Piñera, se gastaron 78,25 pesetas de 1952 (47 céntimos de Euro) en pan, generalmente arroxao en la casa, queso y vino para los asistentes al velatorio. “yera costumbre dir al quesu con palillu de casa”. En el velatorio se hablaba principalmente de asuntos relacionados con el campo en general y particularmente sobre el devenir de la familia, los bienes de todo tipo que había, tanto domésticos como edificios, herramientas y animales, todo lo cual debería ser inventariado con vistas a la futura distribución de la herencia. Pin del Monte tenía buena fama como “notario” en Arlós y alrededores, habiendo participado en múltiples inventarios y lectura de testamentos. Para los analfabetos o similares implicados, su intervención era garantía de veracidad.
El párroco acudía al domicilio poco antes del entierro, muchas veces acompañado de otros contratados para el sepelio. También los monaguillos con los cirios y la cruz. Allí se rezaba un responso antes de arrancar la comitiva, naturalmente a pie. Portar el difunto a hombros desde casa hasta la Iglesia, se hacía generalmente a hombros, si bien en los últimos tiempos se veían ya coches fúnebres en parte del recorrido. Aquella era tarea que requería resistencia y habilidad, pues el peso del arca y del difunto podía ser elevado, y en ella participaban los hijos, otros familiares y vecinos, siempre varones, turnándose en el recorrido hacia la Iglesia por caleyes y caminos muchas veces de varios kilómetros y casi siempre mal acondicionados. Influía en la duración del recorrido a pie, las paradas necesarias para el cambio de portadores, las conocidas “posas” para los responsos, generalmente en los cruces de caminos que, a cargo del párroco, se rezaban durante la pausa y que reportaban significativos ingresos para las arcas eclesiásticas, y de la insistencia en aportar por parte de los asistentes, dependía la duración de la parada.
Ya comenté que el traslado del fallecido a la Iglesia podría resultar más o menos complicado tanto por las condiciones atmosféricas como por los caminos disponibles. En aquél entonces por las distancias y el estado de muchas de les caleyes rurales no era extraño que no llegara a casa el ataúd a tiempo y no era muy excepcional que el fallecido o fallecida se trasladara sobre una escalera portada por vecinos sobre la que se había colocado un colchón para comodidad del cuerpo. En la zona de San Cucao se recuerda como la familia de Casa Dionisio, residente en la zona que hoy es el Asturcón, viendo como aumentaba la crecida del río Nora y temiendo quedar aislados sin poder llegar a la Iglesia con su fallecida para el entierro, decidieron pasarla a hombros por el puente de aquél entonces, una plataforma de 1 metro de ancho y 50 de largo, sin barandillas laterales y ya cubierto por un palmo de agua. El féretro esperó en la cercana Capilla del Diablo hasta la hora convenida para el entierro en San Cucao.
El día del entierro y cuando la comitiva salía de la casa, las mujeres lloraban a coro y muy intensamente, dando grandes gritos interrogándose sobre aspectos de la vida o familia del finado y el futuro inmediato de ésta en general, sus propiedades, etc. “adiós X del alma, ¿a quién dexes el cayau?”, clamaba una viuda. Analícese este interrogante y su alcance conceptual en una sociedad fuertemente patriarcal; “adiós muyer probe, ¿dónde dexaste los zapatos de la neña”? se preguntaba a voz en grito en Piñera un familiar tras la muerte repentina de quien había hecho esa, entonces importante compra, que no localizaban. Esta costumbre de manifestar ardiente y públicamente el pesar de la familia exigía que, de no haber mujeres en la casa para los lloros, se contrataba a las “lloronas”, quienes muchas veces por estricta necesidad económica, podían cobrar unos dos reales por la tarea, desplazándose desde su domicilio a las parroquias cercanas, como ocurría con Colasa, vecina de Mariñes.
Abundaban las Cofradías de ánimas. Es conocido que Antón de Piedra de Villanueva tenía alguna responsabilidad en la de San Cucao, pues recaudaba las cuotas anuales de los asociados y también afirmaba haber visto “la Santa Compaña” en alguna ocasión. Estas Cofradías aportaban al entierro de sus asociados los estandartes de la Sociedad, así como el hacha o velón que generalmente abría la comitiva, aunque no siempre, pues hay constancia de que para José el Ferreru de Tuernes el Pequeñu, miembro de la Cofradía de Biedes, el hacha lo aportó su propia familia y desfiló a la cabeza de la comitiva fúnebre.
Hay testimonios gráficos donde el orden de los actores principales de la comitiva difiere de unos a otros, pero generalmente el velón abría la marcha del entierro; detrás iban las coronas, en muchos casos alquiladas e incluso de material plástico, y los ramos de flores ofrecidos y portados por familiares y amigos tal como se hacía figurar en las bandas correspondientes. Generalmente en orden de mayor a menor parentesco con el difunto y era muy habitual que los lazos rotulados los recogiera la familia como recuerdo. También era muy común retirar el crucifijo que portaba el ataúd en su tapa y conservarlo en alguna habitación de la vivienda del finado; seguían tres monaguillos portando cirios y el del centro la cruz, después los sacerdotes, generalmente tres, aunque su número dependía del poderío económico de la familia -hay constancia de que en los años veinte del siglo XX, en Santa Cruz, hubo un entierro con doce sacerdotes- el ataúd y tras él los acompañantes que, como testimonian las fotos de José María Villanueva, pueden ser auténticas multitudes en la comitiva.
La misa funeral era solemne, generalmente con varios sacerdotes procedentes de las otras parroquias del arciprestazgo, siempre presididos por el titular de la zona, incluso coro y música. Era común que el párroco invitara a los colegas participantes en el entierro-funeral a comer en la casa rectoral o en un bar cercano. El latín era el lenguaje del oficio religioso, y algunos casos hubo donde se distribuyó impreso el texto bilingüe entre los asistentes.
El párroco bendecía con agua bendita el nicho o la sepultura antes de depositar en ella el féretro y ejecutaba los responsos de rigor, tras lo cual el sepulturero comenzaba su tarea, concluyendo así el entierro propiamente dicho. No eran pocas las ocasiones donde el hueco cavado para sepultura estaba inundado, bien por lluvia o decantación. Venía después el rito del pan y queso en el cabildo y o en la casa familiar, tal como detallamos anteriormente.
No está demás reseñar que prácticamente todas las casas tenían una zona dedicada a cultivar las “flores del cementerio”, que se mimaban a lo largo de todo el año y que se utilizaban para hacer ramos, coronas e incluso cruces para los entierros y también para llevar a la sepultura familiar el 1 de noviembre. Aunque en Guyame estaba Gloria la de casa Martínez que confeccionaba por encargo toda clase de ornamento floral para estos casos, no escaseaban quienes podía hacerlo por sí mismas. Aún se recuerda en Tuernes el Grande la corona de gran tamaño que para el entierro del popular Marino Cañe, confeccionaron sus amistades, Araceli y Luis de Manolín, Luisa Gorín, Luis de Chinta y Vicente Vázquez. Este tipo de composiciones florales caseras, tanto las cruces como las coronas, llevaban como soporte una simple rodiella de paja de centeno, bien apretada con bramante, sobre la que se clavaban los tallos de las flores y el ramaje. Se dice que esta para Marino era tan “grande como la rueda de un carro”, pero en general eran como de un metro de diámetro y aún perdura en la memoria de algunos la imagen de dos mujeres de Piñera llevando a hombros y colgadas en un palo las que habían confeccionado para las sepulturas familiares en el cementerio de San Cucao.
Noticias relacionadas
- Llanera sin Barreras comienza a presentar su “Teatro de sombras” en los centros del concejo
- Valentín Castelao se despidió de los vecinos de Bonielles con su última misa en la capilla del Fresno
- El grupo llanerense Muñeco Vudú vuelve a los escenarios el 5 de febrero
- Pregón íntegro de los Exconxuraos de Chema Martínez
- GALERÍA DE IMÁGENES: V Desfile por la Inclusión organizado por Llanera sin Barreras
- Los sobresalientes y los revoltijos son para todas las edades